El aire en Samarcanda, aquel 20 de junio de 1941, no era el habitual soplo estival que acariciaba las cúpulas turquesas y los minaretes cincelados del Gur-e Amir. No, aquella jornada una calina opresiva, una especie de manto tangible de presagio, se cernía sobre el mausoleo, como si la propia atmósfera contuviera la respiración ante lo que estaba por acontecer. El sol, usualmente un tirano implacable en estas latitudes, parecía velado por un sudario translúcido, sus rayos refractados en la polvareda suspendida, creando una iluminación crepuscular y espectral, impropia de la mañana.
Dentro del santuario, el profesor Mijaíl Guerasimov, un hombre de ciencia cuya fama trasvasaba las fronteras de la Unión Soviética, no se inmutaba. Sus manos, diestras y resueltas, se movían con la precisión de un relojero avezado, retirando el último fragmento de la losa de jaspe verde que sellaba la tumba de Timur, el cojo, el azote de Dios, Tamerlán. Un murmullo tenso, una suerte de suspiro contenido, se propagó entre los presentes. El doctor Yacov Guerasimov, su joven y prometedor asistente —y su sobrino, detalle que el profesor, en su austeridad, nunca mencionaba, aunque se le notaba el orgullo en la mirada—, un hombre de facciones afiladas y una inteligencia centelleante como el acero bruñido, sostenía la respiración. Sus ojos, habitualmente tan perspicaces, ahora estaban dilatados por la expectación y una incipiente zozobra. La humedad del subsuelo, antaño un mero inconveniente, se había trocado en una gélida caricia, envolviendo sus tobillos y ascendiendo por sus piernas, una sensación que no remitía a la frescura, sino a la putrefacción, al frío de la ultratumba.

Al retirarse la losa por completo, un hedor acre y dulzón, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda, especias ancestrales y algo más, algo indescriptiblemente antiguo y corrupto, se derramó en el aire, obligando a los obreros a retroceder con toses ahogadas y gestos de asco. El profesor Guerasimov, sin embargo, se inclinó, con una devoción casi sacrílega, sobre el borde del sarcófago de mármol. En su interior, el esqueleto del conquistador reposaba, envuelto en un sudario de seda descompuesta, los restos de una vestimenta que antaño fue suntuosa. Pero no era la magnificencia marchita lo que capturó la atención de Yacov, sino una inscripción grabada en el interior de la tapa, apenas visible en la penumbra. Con la ayuda de una linterna, Yacov descifró los caracteres árabes con una voz que, por primera vez, sonaba quebrada y vacilante: "Quienquiera que abra mi tumba desatará sobre su pueblo un invasor más terrible que yo".
Un silencio sepulcral y atronador se cernió sobre la cámara. Los obreros, que antes habían bromeado y sudado con afán, ahora se habían vuelto estatuas de carne y hueso, sus rostros contraídos por un miedo atávico. El profesor Guerasimov, en su estoicismo científico, intentó disipar la tensión con un ademán desdeñoso: "¡Supersticiones de viejas, Yacov! Un mero intento de amedrentar a los saqueadores. La ciencia no se doblega ante patrañas de antaño". Pero su voz, aunque firme, carecía de la convicción habitual, y un pequeño temblor apenas perceptible en sus dedos, mientras encendía un cigarrillo, delató la grieta en su armadura racional.
Esa noche, una tormenta inusitada azotó Samarcanda, sus truenos retumbando como gritos ancestrales sobre los tejados y los relámpagos iluminando intermitentemente el cielo, revelando la silueta sombría del Gur-e Amir. El viento, que antes era una brisa cálida, se había convertido en un aullido furioso, arrastrando consigo no solo la arena del desierto, sino también la inquietud que se había infiltrado en los corazones de la expedición. Yacov, incapaz de conciliar el sueño, se asomó a la ventana de su aposento en la casa de huéspedes. La visión de la ciudad, empapada y batida por el temporal, le pareció fantasmagórica, como si el propio espíritu de Tamerlán se hubiera levantado para reclamar su pertinaz reposo. La inscripción, aquella profecía funesta, se había grabado a fuego en su mente.

A la mañana siguiente, la radio, un objeto que en aquellos tiempos era un lujo codiciado y una fuente inestimable de noticias, trajo la confirmación de los peores temores. La voz del locutor, usualmente tan imperturbable, se quebró al anunciar la noticia: Alemania había invadido la Unión Soviética. Los invasores, descritos como una horda mecanizada y despiadada, avanzaban con una celeridad aterradora, sembrando la desolación a su paso. Los rostros de los miembros de la expedición se tornaron cenicientos, sus miradas se cruzaron, llenas de un espanto mudo. La casualidad, la mera coincidencia, se antojaba una palabra hueca y vacía frente a la monstruosa realidad que se desplegaba ante sus ojos. El profesor Guerasimov, pálido y con una expresión pétrea, no pronunció palabra alguna. Su estoicismo había sido quebrantado.
Los días que siguieron fueron una vorágine de noticias funestas. Ciudades caían como fichas de dominó, ejércitos se desintegraban, y el fantasma de la derrota se cernía sobre la patria. La expedición arqueológica, que antes había sido un faro de conocimiento y progreso, se vio obligada a empacar sus herramientas y hallazgos con una celeridad febril. El rostro de Yacov, antes iluminado por la pasión científica, se había demacrado, sus ojos hundidos por la vigilia y el desasosiego. Cada informe de radio, cada mapa que mostraba el avance de las tropas nazis, era una nueva punzada que confirmaba la maligna sentencia que se había liberado.

Una tarde, mientras clasificaba los artefactos desenterrados, Yacov encontró un pequeño medallón de obsidiana en el fondo de una vasija. En su superficie, grabada con una delicadeza sorprendente, se distinguía una figura zoomorfa, una especie de bestia alada y grotesca con ojos de fuego. Al voltearlo, descubrió una inscripción diminuta, apenas visible a la luz mortecina de la lámpara de queroseno. Con una lupa, logró descifrar un texto en persa antiguo que decía: "Cuando el durmiente despierte, la bestia de hierro se levantará". Un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal. ¿Era posible que no solo la tumba de Tamerlán, sino también sus enigmáticos objetos, contuvieran un poder tan maligno y profético?
La obsesión por la conexión entre la apertura de la tumba y la invasión se apoderó de Yacov con una fuerza inexorable. Noches enteras las dedicaba a revisar los diarios de campo del profesor, a buscar en antiguos manuscritos persas y árabes, a rastrear cualquier indicio, por ínfimo que fuera, que pudiese arrojar luz sobre aquel abismo de coincidencia. Su mente, antaño tan lúcida, comenzó a derrapar por sendas tortuosas, pobladas de visiones febriles y susurros inaudibles. La figura de Tamerlán, el conquistador cojo, se le aparecía en sueños, no como un esqueleto inerte, sino como una sombra colosal y amenazante, sus ojos hundidos brillando con una malicia ancestral.
El profesor Guerasimov, absorto en sus propios tormentos, no se percató del deterioro gradual de su sobrino. La guerra, con su feroz maquinaria de destrucción, había monopolizado la atención de todos. Sin embargo, una mañana, al entrar en el laboratorio improvisado, encontró a Yacov con el medallón de obsidiana en la mano, sus ojos desorbitados y febriles. "¡Profesor!", exclamó Yacov, su voz un ronquido áspero, "¡no fue una coincidencia! ¡La bestia de hierro, las legiones de tanques, los panzer! ¡Todo estaba predicho!" El profesor, por primera vez, sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino del miedo a la locura.
Decidió enviar a Yacov de vuelta a Moscú, con la excusa de que necesitaban su perspicacia para catalogar los hallazgos en el Museo del Hermitage. En realidad, esperaba que el cambio de aires y la cercanía de la capital, aún no tocada por la guerra, pudieran templar su espíritu atribulado. Pero el viaje de Yacov no fue el retorno a la cordura que su tío esperaba. La semilla del terror ya había germinado en su mente, y cada kilómetro que lo acercaba a la Rusia en guerra solo alimentaba su paroxismo.

En los vagones atestados de refugiados y heridos, Yacov se sintió rodeado por un aura de desesperación. Los gritos de los niños, el lamento de las madres, el hedor a sangre y a miedo: todo le recordaba la atroz profecía cumplida. El medallón de obsidiana, que llevaba oculto bajo su camisa, parecía pulsar con una energía oscura, sus grabados cobrando vida en su visión periférica. Veía la figura de la bestia alada alzándose sobre el horizonte, sus garras extendiéndose para desgarrar el corazón de la Unión Soviética.
Llegó a Moscú en medio de un caos indescriptible. La ciudad, antes un hervidero de vida, ahora era un fantasma de sí misma, sus calles vacías, sus edificios tapiados, sus habitantes evacuados o en la línea de frente. El museo, antes un remanso de historia y arte, se había convertido en un refugio improvisado, sus salas atestadas de tesoros empaquetados y esperando ser trasladados a lugares más seguros. Pero Yacov no encontró consuelo en el orden ni en la protección. Su mente estaba irremediablemente ligada a la maldición desatada.
En las noches de bombardeos, mientras las sirenas ululaban y las explosiones sacudían los cimientos de la ciudad, Yacov se refugiaba en las profundidades del museo, entre las sombras de los artefactos ancestrales. Creía escuchar el eco de los pasos de Tamerlán en los pasillos vacíos, el chasquido de sus huesos desenterrados, el susurro de la inscripción que se había grabado en su memoria. La bestia de hierro, para él, no era solo una metáfora de los tanques nazis; era una entidad tangible, un demonio invocado por la osadía de unos pocos hombres de ciencia.

Un día, mientras la ciudad soportaba otro asedio aéreo, Yacov, consumido por la fiebre y la obsesión, salió a la calle. Su figura, demacrada y errante, era una sombra más entre las ruinas. Se movía sin rumbo, sus ojos vidriosos fijos en un punto invisible, murmurando incoherencias sobre la maldición de Tamerlán y la bestia de hierro. Un patrullero, al verlo, intentó detenerlo, pero Yacov, con una fuerza inesperada, se resistió, gritando: "¡No pueden detenerla! ¡Ya está aquí! ¡La bestia se ha levantado!" Los soldados, confundidos por su delirio, finalmente lo inmovilizaron y lo llevaron a un hospital de campaña.
Allí, entre el gemido de los heridos y el olor a antiséptico, Yacov languideció. Su mente se había quebrado definitivamente. Los médicos, en su informe, hablaron de un colapso nervioso severo, producto del estrés de la guerra y de una posible predisposición psiquiátrica. Pero Yacov, en sus momentos de lucidez, seguía aferrándose al medallón de obsidiana, susurrando la profecía que se había convertido en su verdadera y aterradora realidad. Murió semanas después, no por las heridas de guerra, sino por una fiebre implacable, consumido por el terror que había liberado.
El profesor Guerasimov, al enterarse de la muerte de su sobrino, sintió un aguijonazo de culpa que se sumó a su propia aflicción por la guerra. La ciencia, su diosa inmaculada, parecía haberlo traicionado. La inscripción en la tumba de Tamerlán, antes un dato curioso, se había transformado en un símbolo ominoso. La victoria final sobre el invasor, cuando finalmente llegó, se sintió agridulce, teñida por el recuerdo de la profecía cumplida y el sacrificio silencioso de aquellos que, como Yacov, habían sucumbido al horror que la historia había desenterrado.
Nota histórica
El relato se basa en la leyenda popular en torno a la apertura de la tumba de Tamerlán (Timur el cojo) en Samarcanda, actual Uzbekistán, por un equipo de arqueólogos soviéticos liderado por el antropólogo Mijaíl Mijáilovich Guerasimov. La tumba fue abierta el 20 de junio de 1941.
La leyenda cuenta que en el sarcófago de Tamerlán había una inscripción que rezaba: "Quienquiera que abra mi tumba desatará sobre su pueblo un invasor más terrible que yo". Curiosamente, dos días después de la apertura de la tumba, el 22 de junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, la invasión a gran escala de la Unión Soviética, que resultó en una de las campañas militares más devastadoras y sangrientas de la historia.
Algunos informes sugieren que los lugareños intentaron advertir a los arqueólogos sobre la profecía, pero fueron ignorados. La coincidencia temporal entre ambos eventos alimentó la creencia en una maldición o una profecía. Lo cierto es que, tras la invasión nazi, el cuerpo de Tamerlán fue devuelto a su tumba con honores militares en noviembre de 1942, y la creencia popular sostiene que la marea de la guerra comenzó a cambiar a favor de la Unión Soviética poco después, con la victoria en Stalingrado.
Cabe destacar que no existe evidencia histórica fehaciente de la inscripción "Quienquiera que abra mi tumba desatará sobre su pueblo un invasor más terrible que yo" antes de la apertura de la tumba. Es probable que esta leyenda surgiera o se popularizara a raíz de la invasión nazi, como una forma de dar sentido a un evento tan catastrófico y encontrar una explicación en el misticismo o la superstición. Mijaíl Guerasimov fue un antropólogo real y pionero en la reconstrucción facial a partir de cráneos, y realmente exhumó los restos de Tamerlán.
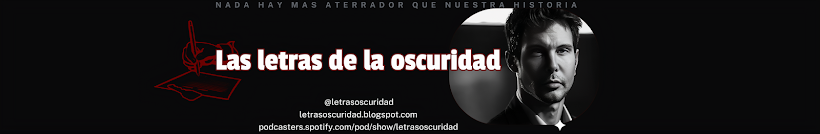
















.png)


.png)
.png)

.jpg)
.jpg)