Mis días transcurrían entre polvorientos legajos parroquiales y conversaciones con los lugareños más ancianos, cuyas memorias eran archivos vivientes de un castellano arcaico salpicado de vocablos indígenas de sonoridad evocadora. Encontré referencias oblicuas en crónicas del siglo XVIII a "apariciones malignas junto a cursos de agua" que provocaban la "perdición del ánima" y la "locura incurable" en aquellos que las avistaban. Un fraile dominico, en una misiva dirigida a su superior, describía con espanto mal disimulado el caso de un encomendero español hallado vagando sin rumbo, balbuceando incoherencias sobre una "mujer de hermosura diabólica y rostro de yegua" que lo había atraído hacia el precipicio. Estas menciones, aunque fragmentarias, comenzaron a tejer una urdimbre inquietante en mi mente, una disonancia cognitiva entre mi formación racionalista y la persistencia de aquel pavor ancestral que parecía supurar de la propia tierra.
A partir de ese encuentro, mi investigación filológica quedó relegada a un segundo plano, eclipsada por una obsesión insidiosa: la Siguanaba. Devoré cualquier texto, cualquier testimonio oral que pudiera arrojar luz sobre aquella entidad esquiva. Descubrí que la leyenda variaba: a veces era una madre infiel castigada, otras una deidad prehispánica degradada por el sincretismo. Pero el núcleo permanecía inmutable: la seducción a través de una belleza ilusoria vista desde atrás, la revelación horrenda al volverse –un cráneo equino, un rostro descarnado o putrefacto– y el destino fatal o demencial del seducido. Me percaté, con creciente pavor, de que los relatos más detallados y truculentos provenían, precisamente, de las inmediaciones de la Finca "Las Ánimas Perdidas". ¿Era aquel lugar un nexo particular para sus apariciones? ¿O era yo, por alguna razón inescrutable, el objetivo de su atención? El sueño se convirtió en un lujo esquivo, y las noches se poblaron de pesadillas donde formas femeninas evanescentes me llamaban desde abismos líquidos, sus rostros siempre ocultos tras velos de cabello o sombras. Mi pulcritud académica se disolvía en una angustia existencial que teñía de ocre la exuberancia del paisaje.
Una noche de luna llena, la última de mi estancia programada, el canto volvió. Más claro, más cercano, más irresistible que nunca. Emanaba inequívocamente del barranco. Esta vez, la prudencia fue barrida por una mezcla tóxica de fascinación morbosa y un deseo casi suicida de confrontar lo desconocido, de arrancar el velo a la quimera que atormentaba mis vigilias y mis sueños. Empuñando una linterna cuya luz me parecía irrisoria frente a la magnitud de las tinieblas que intuía, descendí por el sendero resbaladizo. El aire era espeso, cargado de los efluvios de la tierra mojada y de ese perfume floral anómalo y dulzón que ya reconocía. El sonido del río era un rugido sordo, y la luna, casi cenital, bañaba la escena con una luz espectral que deformaba las sombras y creaba ilusiones ópticas. Y allí estaba ella. De espaldas, arrodillada junto a la orilla, peinando su larguísima cabellera con lo que parecía ser un peine de oro que refulgía con destellos antinaturales. Su figura, recortada contra el fondo oscuro del agua y la roca, poseía una gracia etérea, una perfección casi dolorosa. El canto había cesado, reemplazado por un silencio expectante, preñado de una tensión insoportable.
El pánico, frío y absoluto, se apoderó de mí. Di media vuelta y corrí. Corrí como jamás lo había hecho, tropezando en la oscuridad, arañado por ramas invisibles, impulsado por una necesidad primal de escapar de aquella visión blasfema. Detrás de mí, no oí pasos, sino un sonido incalificable, un relincho gutural mezclado con una especie de sollozo femenino distorsionado, un eco de ultratumba que parecía perseguirme no a través del aire, sino dentro de mi propio cráneo. El sendero ascendente se me antojó interminable, una pesadilla vertical. Cada sombra parecía albergar la amenaza de su retorno, cada susurro del viento era su aliento gélido en mi nuca. No sé cómo logré alcanzar la casona, cómo franqueé la puerta y la atrinchere como pude, mi cuerpo temblando de forma incontrolable, mi mente al borde del colapso.
Abandoné la Finca "Las Ánimas Perdidas" al clarear el alba, sin despedirme, dejando atrás mis notas, mis libros, parte de mi equipaje y, sospecho, una porción considerable de mi cordura. Nunca concluí mi investigación sobre los dialectos de la región. Las palabras, mi antiguo refugio, se habían vuelto impotentes ante el horror indecible que había atisbado en el fondo del barranco. A veces, en noches de insomnio, creo escuchar aún aquel canto imposible flotando en la distancia, o veo de soslayo el brillo de un cabello demasiado negro, demasiado largo, junto a cualquier corriente de agua. La Siguanaba no es solo una leyenda para asustar a niños o a maridos trasnochadores. Es una herida supurante en el tejido de la realidad, una manifestación de lo aberrante que acecha tras el velo de lo cotidiano, esperando el momento propicio para atraer, revelar su pavorosa verdad y arrastrarte a su abismo de demencia. Y yo, Alonso de Valdivieso, soy ahora un testigo involuntario y perpetuo de su ominosa existencia, un filólogo que ha perdido la fe en las palabras para describir el verdadero rostro del espanto.
Nota histórica
La Siguanaba (también conocida como Sihuanaba, Ciguanaba, Cigua, entre otras variantes) es una figura espectral prominente en el folclore de varios países de América Latina, con especial arraigo en Guatemala y El Salvador, aunque leyendas similares existen en México, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Su etimología es incierta, aunque a menudo se relaciona con lenguas indígenas; una hipótesis sugiere que proviene del náhuatl cihuatl (mujer) y nahualli (espíritu, hechicero, algo oculto o disfrazado).
La leyenda, con múltiples variantes locales, describe típicamente a una mujer de extraordinaria belleza, vista usualmente de espaldas o a distancia, con una larga y hermosa cabellera, que se aparece a los hombres (especialmente a los infieles, trasnochadores o solitarios) cerca de fuentes de agua como ríos, arroyos, lagos, tanques de agua públicos (pilas) o barrancos. Utiliza su atractivo y, a veces, un canto hipnótico o la tarea mundana de lavar ropa, para atraerlos. Cuando el hombre se acerca lo suficiente, ella se vuelve revelando un rostro horripilante, comúnmente descrito como la calavera de un caballo o una cara descarnada y monstruosa. El impacto de esta visión puede provocar la locura, la muerte por espanto, o que el hombre se pierda y caiga por un precipicio.
Se considera una leyenda de carácter moralizante, advirtiendo sobre los peligros de la infidelidad, la lujuria o el vagar nocturno. Sus orígenes podrían remontarse a figuras femeninas de las mitologías prehispánicas, posteriormente sincretizadas y adaptadas durante la época colonial. Aunque es folclore, la persistencia y el arraigo cultural de la Siguanaba son hechos contrastables, formando parte del imaginario colectivo y siendo objeto de estudio antropológico y cultural en la región. El relato anterior utiliza esta base legendaria como trasfondo para una historia de horror psicológico y sobrenatural, situándola en un contexto específico (una hacienda guatemalteca junto a un barranco) y explorando el impacto del encuentro en un protagonista escéptico.
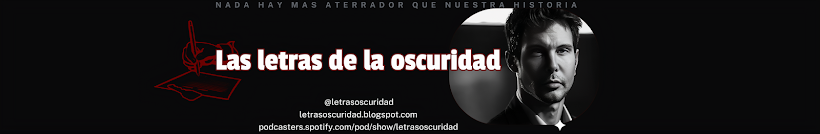
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)